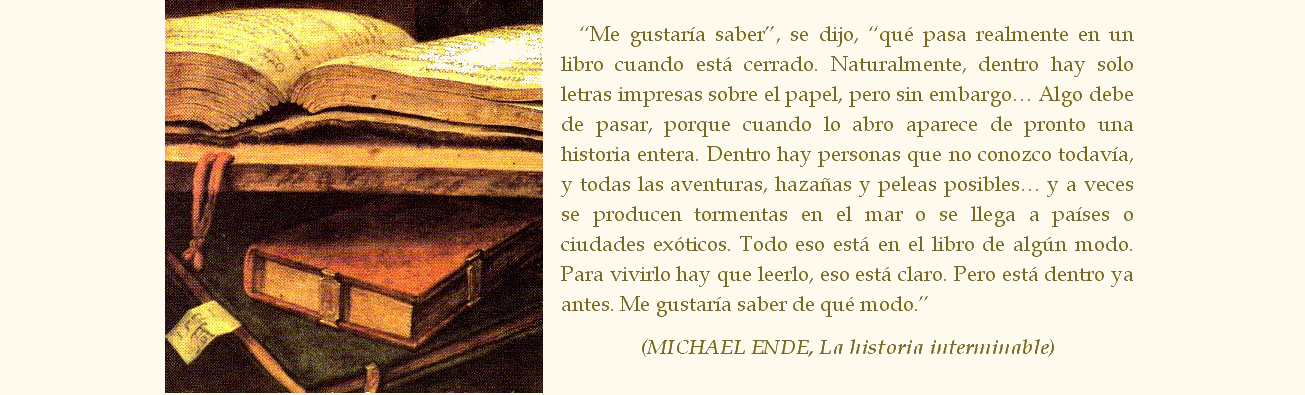domingo, 27 de agosto de 2023
"La vida es un vestido que no quieres ponerte", de Manuel López Azorín
jueves, 24 de agosto de 2023
"Las cosas que perdimos en el fuego", un cuento de Mariana Enriquez
LAS COSAS QUE PERDIMOS EN EL FUEGO
 |
| La escritora y periodista Mariana Enriquez, en la redacción de elDiario.es, en noviembre de 2022. Clara Rodríguez |
domingo, 20 de agosto de 2023
"Plegaria sin juntar las manos" y otro poema de Ramón Andrés
Ramón Andrés (Pamplona, 1955) es ensayista y poeta. Su familia se trasladó a Barcelona, donde Andrés vivió hasta 2017. Actualmente reside en una localidad del valle de Baztán. En su juventud fue músico profesional, y entre 1974 y 1983 interpretó repertorio medieval y renacentista por Europa, formación que le ha permitido adentrarse en la Historia del pensamiento desde la perspectiva del lenguaje musical. Ha sido asesor, colaborador y director de numerosos proyectos editoriales, a menudo relacionados con la divulgación musical y literaria. Ha publicado en prestigiosas revistas y periódicos. En 2015 fue galardonado con el Premio Internacional Príncipe de Viana de la Cultura por su trayectoria intelectual y literaria. Es académico de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de San Jordi desde 2018.
Ha publicado, entre otros libros de ensayo, Tiempo y caída. Temas de la poesía barroca (1995); Johann Sebastian Bach. Los días, las ideas y los libros (2005, Premio Ciudad de Barcelona 2006); El mundo del oído. El nacimiento de la música en la cultura (2008); No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio (Siglos XVI y XVII) (2010); Diccionario de música, mitología, magia y religión (2012); El luthier de Delft. Música, pintura y ciencia en tiempos de Vermeer y Spinoza (2013); Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente (2015, Premio Estado Crítico); Pensar y no caer (2016); Claudio Monteverdi. Lamento della Ninfa (2017); Filosofía y consuelo de la música (2020, Premio Nacional de Ensayo 2021), y La bóveda y las voces. Por el camino de Josquin (2022).
Como poeta ha publicado Imagen de mudanza (1987), La línea de las cosas (Premio de Poesía Hiperión-Ciudad de Córdoba 1994), La amplitud del límite (2000), Poesía reunida y aforismos [con su nuevo poemario Siempre Génesis] (2016) y Los árboles que nos quedan (Premio de la Crítica 2020 de poesía). Es autor del libro de aforismos Los extremos (2011), muy bien acogido por la crítica y los lectores.
[Imagen inicial: Wallpaper]
 |
| El escritor Ramón Andrés, junto a su perra Betina, en el ricón del barrio de Txokoto en Elizondo. / JUAN MARI ONDIKOL. (noticiasdenavarra.com) |
domingo, 13 de agosto de 2023
"Retorno" y "Odisea doméstica", de María Rosal
 |
| María Rosal |
Entre sus publicaciones de poesía se encuentran las siguientes obras: Abuso de confianza (1995, Premio de Poesía Gabriel Celaya), Don del unicornio (1996, Premio Cálamo de poesía erótica), Sonetos (1996, Premio de poesía Gerardo Diego), Tregua (2000, Premio Internacional de poesía Ricardo Molina), Ruegos y preguntas (2001, Premio de poesía Ana de Valle), Otra vez Bartleby (2003, Premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Premio Andalucía de la Crítica 2004), Últimas noticias de Louise Benton (2007, Premio de poesía San Fernando), Síntomas de la devastación (2007, Premio Alegría José Hierro), Discurso del método (2007, Premio Tardor de poesía), Espeleología humana (2008, Premio Aljibe), Carmín rojo sangre (2015, Premio de Poesía José Hierro) y Estrella de la noria (2019). Su obra poética ha sido traducida al inglés, holandés, italiano, griego y árabe.
Como crítica literaria, se ha dedicado principalmente a los estudios de género, de entre los cuales hay que señalar Con voz propia: estudio y antología comentada de la poesía escrita por mujeres (2006) y el ensayo Poética de la sumisión. Malos tratos y respuesta femenina en la copla (2011, Premio Carmen de Burgos 2010). Es autora también de algunas obras de literatura infantil: poesía (Conjuros y otras brujerías, 2007, Premio de poesía El príncipe preguntón), teatro (Malapata III y la máquina del tiempo (2019) y narrativa (El secreto de las patatas fritas, 2020).
jueves, 10 de agosto de 2023
"El nadador", un cuento de John Cheever
 |
| Foto: iStock |
El nadador
Era uno de esos domingos de mediados de verano en que todo el mundo repite: "Anoche bebí demasiado". Lo susurraban los feligreses al salir de la iglesia, se oía de labios del mismo párroco mientras se despojaba de la sotana en la sacristía, así como en los campos de golf y en las pistas de tenis, y también en la reserva natural donde el jefe del grupo Audubon sufría los efectos de una terrible resaca.
—Bebí demasiado —decía Donald Westerhazy.
—Todos bebimos demasiado —decía Lucinda Merrill.
—Debió de ser el vino —explicaba Helen Westerhazy—. Bebí demasiado clarete.
El escenario de este último diálogo era el borde de la piscina de los Westerhazy, cuya agua, procedente de un pozo artesiano con un alto porcentaje de hierro, tenía una suave tonalidad verde. El tiempo era espléndido. Hacia el oeste se amontonaba un gran cúmulo de nubes, tan parecidas a una ciudad vista desde lejos —desde el puente de un barco que se aproximara— que podrían haber tenido un nombre. Lisboa. Hackensack. El sol calentaba. Neddy Merrill, sentado en el borde de la piscina, tenía una mano dentro del agua y sostenía con la otra una copa de ginebra. Era un hombre esbelto —parecía conservar aún la peculiar esbeltez de la juventud—, y aunque los días de su adolescencia quedaban ya muy lejos, aquella mañana se había deslizado por el pasamanos de la escalera, y en su camino hacia el olor a café que salía del comedor, había dado un sonoro beso en la broncínea espalda a la Afrodita del vestíbulo. Se lo podría haber comparado con un día de verano, en especial con las últimas horas de uno de ellos, y aunque le faltase una raqueta de tenis o bolsa náutica, la impresión era, decididamente, de juventud, de vida deportiva y de buen tiempo. Había estado nadando y ahora respiraba hondo, como si fuera capaz de almacenar en sus pulmones los ingredientes de aquel momento, el calor del sol y la intensidad de su propio placer. Era como si todo le cupiera dentro del pecho. Doce kilómetros hacia el sur, en Bullet Park, estaba su casa, donde sus cuatro hermosas hijas habrían terminado de almorzar y quizá jugasen al tenis en aquel momento. Fue entonces cuando se le ocurrió que si atajaba por el sudoeste podía llegar nadando hasta allí.
No había nada de opresivo en la vida de Ned, y el placer que le produjo aquella idea no puede explicarse reduciéndola a una simple posibilidad de evasión. Le pareció ver, con mentalidad de cartógrafo, la línea de piscinas, la corriente casi subterránea que iba describiendo una curva por todo el condado. Se trataba de un descubrimiento, de una contribución a la geografía moderna, y pondría a esa corriente el nombre de Lucinda, en honor a su esposa. Ned no era ni estúpido ni partidario de las bromas pesadas, pero tenía una clara tendencia a la originalidad, y se consideraba a sí mismo —de manera vaga y sin darle apenas importancia— una figura legendaria. El día era realmente maravilloso, y le pareció que un baño prolongado serviría para acrecentar y celebrar su belleza.
Se desprendió del suéter que le colgaba de los hombros y se tiró de cabeza a la piscina. Ned sentía un inexplicable desprecio por los hombres que no se tiran de cabeza. Nadó a crol pero de forma poco organizada, respirando unas veces con cada brazada y otras solo en la cuarta, y sin dejar de contar, de manera casi subconsciente, el un-dos, un-dos, del movimiento de los pies. No era un estilo muy apropiado para largas distancias, pero la utilización doméstica de la natación ha gravado ese deporte con ciertas costumbres, y en la parte del mundo donde habitaba Ned, el crol era lo habitual. Sentirse abrazado y sostenido por el agua verde y cristalina, más que un placer, suponía la vuelta a un estado normal de cosas, y a Ned le hubiese gustado nadar sin bañador, pero eso no resultaba posible, debido a la naturaleza de su proyecto. Salió a pulso de la piscina por el otro extremo —nunca usaba la escalerilla—, y comenzó a cruzar el césped. Cuando Lucinda le preguntó que adónde iba, respondió que iba a ir nadando hasta casa.
Solo podía utilizar mapas imaginarios o sus recuerdos de los mapas reales, pero eso era suficiente. Primero estaban los Graham, y a continuación los Hammer, los Lear, los Howland y los Crosscup. Cruzaría Ditmar Street para llegar a casa de los Bunker y después de andarr un poco pasaría por casa de los Levy y de los Welcher, para utilizar así también la piscina pública de Lancaster. Luego venían los Halloran, los Sachs, los Biswanger, Shirley Adams, los Gilmartin y los Clyde. El día era estupendo, y vivir en un mundo con tan generosas reservas de agua parecía poner de manifiesto la misericordia y la caridad del universo. Ned se sentía en plena forma, y atravesó el césped corriendo. Volver a casa utilizando un camino desacostumbrado lo hacía sentirse peregrino, explorador; lo hacía sentirse un hombre con un destino, y estaba seguro de encontrar amigos a lo largo de todo el trayecto; no tenía la menor duda de que sus amigos ocuparían las orillas del río Lucinda.
Atravesó el seto que separaba la propiedad de los Westerhazy de la de los Graham, anduvo bajo algunos manzanos en flor, pasó junto al cobertizo que albergaba la bomba y el filtro y salió al lado de la piscina de los Graham.
—¡Hola, Neddy! —dijo la señora Graham—, ¡qué agradable sorpresa! Me he pasado toda la mañana tratando de hablar contigo por teléfono. Déjame que te prepare algo de beber.
Comprendió entonces que, como cualquier explorador, necesitaría hacer uso de toda su diplomacia para conseguir que la hospitalidad y las costumbres de los nativos no le impidieran llegar a su destino. No deseaba desconcertar a los Graham ni mostrarse antipático, pero tampoco disponía de tiempo para quedarse allí. Hizo un largo en la piscina y se reunió con ellos al sol; unos minutos más tarde, la llegada de dos automóviles cargados de amigos que venían de Connecticut le facilitó las cosas. Mientras todos se saludaban efusiva y ruidosamente, Ned pudo escabullirse. Salió por la puerta principal de la finca de los Graham, pasó por encima de un seto espinoso y cruzó un solar vacío para llegar a casa de los Hammer. La dueña de la casa, al levantar la vista de las rosas, vio a alguien que pasaba nadando, pero no llegó a saber de quién se trataba. Los Lear lo oyeron cruzar la piscina a nado a través de las ventanas abiertas de la sala de estar. Los Howland y Crosscup habían salido. Al dejar la casa de los Howland, Ned cruzó Ditmar Street y se dirigió hacia la finca de los Bunker, desde donde, ya a aquella distancia, le llegaba el alboroto de una fiesta.
El agua devolvía el sonido de las voces y de las risas, y daba la impresión de dejarlas suspendidas en el aire. La piscina de los Bunker estaba en alto, y Ned tuvo que subir unos cuantos escalones hasta llegar a la terraza, donde unas veinticinco o treinta personas charlaban y bebían. Rusty Towers era el único que se hallaba dentro del agua, flotando sobre una balsa de goma. ¡Qué hermosas eran las orillas del río Lucinda y qué maravillosa vegetación crecía en ellas! Acaudalados hombres y mujeres se reunían junto a sus aguas color zafiro, mientras serviciales criaturas de blancas chaquetas les servían ginebra fría. Sobre sus cabezas, una avioneta roja de las que se utilizaban para dar clases de vuelo daba vueltas y más vueltas, y sus evoluciones hacían pensar en el regocijo de un niño subido en un columpio. Ned sintió un momentáneo afecto por aquella escena, una ternura que era casi como una sensación física, motivada por algo tangible. Oyó un trueno a lo lejos. Enid Bunker se puso a gritar nada más verlo.
—¡Mirad quién está aquí! ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Cuando Lucinda dijo que no podías venir, creí que iba a morirme.
Ned se abrió camino entre la multitud en su dirección, y cuando terminaron de besarse, Enid lo llevó hacia bar; avanzaron lentamente, porque Ned tuvo que pararse para besar a otras ocho o diez mujeres y estrechar las manos de otros tantos hombres. Un barman sonriente al que había visto ya antes en un centenar de fiestas le dio una ginebra con tónica, y Ned se quedó allí un instante, temeroso de tener que participar en alguna conversación que pudiera retrasar su viaje. Cuando parecía que iba a verse rodeado, se tiró a la piscina y nadó pegado al borde para evitar la balsa de Rusty. Al salir por el otro lado se cruzó con los Tomlinson; los obsequió con una cordial sonrisa y echó a andar rápidamente por el sendero del jardín. La grava le hacía daño en los pies, pero esa era la única sensación desagradable. La fiesta se celebraba únicamente en los alrededores de la piscina y, al llegar junto a la casa, Ned notó que se había debilitado el sonido de las voces. En la cocina de los Bunker alguien oía por la radio un partido de béisbol. Domingo por la tarde. Tuvo que avanzar en zigzag entre los coche aparcados y llegó hasta Alewives Lane siguiendo el césped que bordeaba el camino de grava de los Bunker. Ned no quería que lo vieran en la carretera en traje de baño, pero no había tráfico y cruzó enseguida los pocos metros que lo separaban del sendero de grava de los Levy, con un cartel de PROPIEDAD PRIVADA y un contenedor cilíndrico de color verde para el New York Times. Todas las puertas y las ventanas de la amplia casa estaban abiertas, pero no había signos de vida; ni siquiera un perro que ladrara. Ned rodeó el edificio y al llegar a la piscina vio que los Levy acababan de marcharse. Sobre una mesa al otro extremo de la piscina, cerca de un cenador adornado con linternas japonesas, habían vasos, botellas y platos con cacahuetes, almendras y avellanas. Después de atravesar la piscina a nado, Ned se sirvió ginebra en un vaso. Era la cuarta o la quinta copa, y había nadado aproximadamente la mitad del curso del río Lucinda. Se sentía cansado, limpio y, en ese momento, satisfecho de encontrarse solo; satisfecho con el mundo en general.
Se avecinaba una tormenta. La masa de nubes —aquella ciudad— se había elevado y oscurecido, y mientras descansaba allí un momento, oyó otra vez el retumbar de un trueno. La avioneta roja seguía dando vueltas, y a Ned casi le parecía oír la risa placentera del piloto flotando en el aire de la tarde; pero al oír el fragor de otro trueno se puso de nuevo en movimiento. El pitido de un tren lo hizo preguntarse qué hora sería. ¿Las cuatro, las cinco? Se imaginó la estación local, donde, en ese momento, un camarero, con el esmoquin oculto bajo un impermeable, un enano con un ramo de flores envuelto en papel de periódico y una mujer que había estado llorando esperarían el tren de cercanías. Estaba oscureciendo de pronto; era el instante en que los atolondrados pájaros parecían organizar su canto en un anuncio, preciso y bien informado, de la proximidad de la tormenta. Se oyó entonces un agradable ruido de agua cayendo desde la copa de un roble, como si alguien hubiera abierto una espita. Después, el ruido como de fuentes se extendió a las copas de todos los árboles altos. ¿Por qué le gustaban las tormentas? ¿Por qué se animaba tanto cuando las puertas se abrían con violencia y el viento que arrastraba gotas de lluvia trepaba a empellones por las escaleras? ¿Por qué la simple tarea de cerrar las ventanas de una casa antigua le parecía tan necesaria y urgente? ¿Por qué los primeros compases húmedos de un viento de tormenta constituían siempre el anuncio de alguna buena nueva, de algún suceso reconfortante y alegre? Enseguida se oyó una explosión, acompañada de un olor como de pólvora, y la lluvia azotó las linternas japonesas que la señora Levy había comprado en Kioto dos años antes, ¿o fue el año anterior?
Ned se quedó en el cenador de los Levy hasta que pasó la tormenta. La lluvia había enfriado el aire, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. La fuerza del viento había arrancado las hojas secas y amarillas de un arce y las había esparcido sobre la hierba y el agua. Como estaban aún a mediados de verano, Ned supuso que el árbol se hallaba enfermo, pero sintió una extraña tristeza ante ese signo del otoño. Hizo unos movimientos gimnásticos, apuró la ginebra y se dirigió hacia la piscina de los Welcher. Eso significaba cruzar el picadero de los Lindley, y le sorprendió encontrar la hierba demasiado crecida y los obstáculos desmantelados. Se preguntó si los Lindley habrían vendido sus caballos o si se habrían ausentado durante el verano, dejando sus animales al cuidado de otras personas. Le pareció recordar que había oído algo acerca de los Lindley y de sus caballos, pero no sabía exactamente qué. Siguió adelante, notando la hierba húmeda contra los pies descalzos, en dirección a la casa de los Welcher, donde se encontró con que la piscina estaba vacía.
Esa ruptura en la continuidad de su río imaginario le produjo una absurda decepción, y se sintió como un explorador que busca las fuentes de un torrente y encuentra un cauce seco. Ned notó que lo dominaban el desconcierto y la decepción. Era bastante normal que los vecinos de aquella zona se marcharan durante el verano, pero nadie vaciaba la piscina. Los Welcher se habían ido definitivamente. Las sillas, las mesas y las hamacas de la piscina estaban dobladas, amontonadas y cubiertas con lonas. Los vestuarios, cerrados, y lo mismo sucedía con todas las ventanas de la casa, y cuando la rodeó hasta llegar al camino de grava que llevaba hasta la puerta principal se encontró con un cartel que decía SE VENDE, clavado en un árbol. ¿Cuándo había oído hablar de los Welcher por última vez? ¿Cuándo —habría que decir, más exactamente— Lucinda y él se habían disculpado por última vez al recibir una invitación suya para cenar? No daba la impresión de que hubiese transcurrido más de una semana. ¿Le fallaba la memoria o la tenía tan disciplinada contra los sucesos desagradables que llegaba a falsear la realidad? A lo lejos oyó que alguien jugaba un partido de tenis. Aquello lo animó, disipando todas sus aprensiones y permitiéndole enfrentarse con indiferencia al cielo oscurecido y al aire frío. Aquel era el día en que Neddy Merrill iba a atravesar a nado el condado. ¡Aquel era el día! Emprendió entonces la etapa más difícil de su viaje.
 |
| © David Hockney |
Alguien que hubiese salido a pasear en coche aquella tarde de domingo podría haberlo visto, casi desnudo, en la cuneta de la ruta 424, esperando una oportunidad para cruzar al otro lado. Se le podría haber tomado por la víctima de alguna apuesta insensata, o por una persona a quien se le ha estropeado el coche, o, simplemente, por un chiflado. Junto al asfalto, con los pies descalzos — entre latas de cerveza vacías, trapos sucios y parches para neumáticos desechados—, expuesto al ridículo, resultaba penoso. Ned sabía desde el principio que aquello era parte de su recorrido, que figuraba en sus mapas, pero al enfrentarse con las largas filas de coches que culebreaban bajo la luz del verano, descubrió que no estaba preparado psicológicamente. Los ocupantes de los automóviles se reían de él, lo tomaban a broma, y llegaron incluso a tirarle una lata de cerveza, y él no tenía ni dignidad ni humor que aportar a aquella situación. Podría haberse vuelto atrás, regresar a casa de los Westerhazy, donde Lucinda estaría aún sentada al sol. No había firmado nada, no había prometido nada, no se había apostado nada, ni siquiera consigo mismo. ¿Por qué, creyendo como creía que toda humana testarudez era susceptible de ceder ante el sentido común, se sabía incapaz de volver atrás? ¿Por qué estaba decidido a terminar el recorrido, aun a costa de poner en peligro su vida? ¿En qué momento aquella travesura, aquella broma, aquella payasada se había convertido en algo muy serio? No estaba en condiciones de volver atrás, ni siquiera recordaba con claridad las verdes aguas de la piscina de los Westerhazy, ni el placer de aspirar los componentes de aquel día, ni las serenas y amistosas voces que afirmaban que se lamentaban de haber bebido demasiado. En una hora aproximadamente, Ned había cubierto una distancia que hacía imposible el regreso.
Un anciano que conducía a veinticinco kilómetros por hora le permitió llegar hasta la mediana de la autopista, donde había una franja de césped. Allí se vio expuesto a las bromas del tráfico que avanzaba en dirección contraria, pero al cabo de unos diez minutos o un cuarto de hora consiguió cruzar. Desde allí solo tenía que andar un poco para llegar al centro recreativo situado a las afueras de Lancaster, que disponía de varios frontones y de una piscina pública.
La peculiar resonancia de las voces cerca del agua, la sensación de brillantez y de tiempo detenido eran las mismas que antes en casa de los Bunker, pero aquí los sonidos resultaban más fuertes, más agrios y más penetrantes, y tan pronto como entró en aquel espacio abarrotado de gente, Ned tuvo que someterse a las molestias de la reglamentación: TODOS LOS BAÑISTAS TIENEN QUE DUCHARSE ANTES DE USAR LA PISCINA. TODOS LOS BAÑISTAS DEBEN UTILIZAR EL PEDILUVIO. TODOS LOS BAÑISTAS DEBEN LLEVAR LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN. Ned se duchó, se lavó los pies en una oscura y desagradable solución y llegó hasta al borde de la piscina. Apestaba a cloro y le recordó a un fregadero. Sendos monitores desde sus respectivas torres hacían sonar sus silbatos a intervalos aparentemente regulares, increpando además a los bañistas mediante un sistema de megafonía. Ned recordó con nostalgia las aguas color zafiro de los Bunker y pensó que podía contaminarse —echar a perder su prosperidad y disminuir su atractivo personal— nadando en aquella ciénaga, pero recordó que era un explorador, un peregrino, y que aquello no pasaba de ser un remanso de aguas estancadas en el río Lucinda. Se tiró al cloro con ceñuda expresión de disgusto y no le quedó más remedio que nadar con la cabeza fuera para evitar colisiones, pero incluso así lo empujaron, lo salpicaron y le dieron codazos. Cuando llegó al lado menos profundo de la piscina, los dos monitores le estaban gritando:
—¡A ver, ese, el que no lleva placa de identificación, que salga del agua!
Ned así lo hizo, pero los otros no estaban en condiciones de perseguirlo, y, dejando atrás el desagradable olor de las cremas bronceadoras y del cloro, saltó una valla de poca altura y atravesó los frontones. Le bastó cruzar la carretera para entrar en la parte arbolada de la propiedad de los Halloran. Nadie se había preocupado de arrancar la maleza que crecía entre los árboles, y tuvo que avanzar con grandes precauciones hasta llegar al césped y al seto de hayas recortadas que rodeaba la piscina.
Los Halloran eran amigos suyos; se trataba de unas personas de edad avanzada y enormemente ricos, que parecía regocijarse cuando alguien los consideraba sospechosos de filocomunismo. Eran reformadores llenos de celo, pero no comunistas; sin embargo, cuando alguien los acusaba de subversivos, como sucedía a veces, parecían agradecerlo y sentirse rejuvenecidos. Las hojas del seto de haya también se habían vuelto amarillas, y Ned supuso que probablemente padecían la misma enfermedad que el arce de los Levy. Gritó "¡Hola!" dos veces para que los Halloran advirtieran su presencia y de esa forma la invasión de su intimidad no resultara demasiado brusca. Los Halloran, por razones que nunca le habían sido explicadas, no utilizaban trajes de baño. En realidad, no hacía falta ninguna explicación. Su desnudez era un detalle de su celo reformista libre de prejuicios, y Ned se quitó cortésmente el bañador antes de entrar en el espacio limitado por el seto de hayas.
La señora Halloran, una mujer corpulenta de cabello blanco y expresión serena, leía el Times. Su marido sacaba hojas de haya de la piscina con una red. No parecieron ni sorprendidos ni disgustados al verlo. Su piscina era quizá la más antigua de la región, un rectángulo construido con piedras cogidas del campo, alimentado por un arroyo. Carecía de filtro o de bomba, y sus aguas tenían la dorada opacidad de la corriente.
—Estoy atravesando a nado el condado —dijo Ned.
—Vaya, no sabía que se pudiera hacer eso —exclamó la señora Halloran.
—Bueno, he empezado en casa de los Westerhazy —dijo Ned—. Debo de haber recorrido unos seis kilómetros.
Dejó el bañador junto al extremo más hondo de la piscina, fue andando hasta el otro lado y nadó aquella distancia. Mientras salía a pulso del agua, oyó decir a la señora Halloran:
—Sentimos mucho que te hayan ido tan mal las cosas, Neddy.
—¿Lo mal que me han ido las cosas? No sé de qué me está usted hablando.
—¿No? Hemos oído que has vendido la casa y que tus pobres hijas...
—No recuerdo haber vendido la casa —dijo Ned—. En cuanto a las chicas, no les ha pasado nada, que yo sepa.
—Sí —suspiró la señora Halloran—. Claro...
Su voz llenaba el aire con una melancolía intemporal, y Ned la interrumpió precipitadamente:
—Gracias por el baño.
—Que tengas una travesía agradable —dijo la señora Halloran.
Al otro lado del seto, Ned se puso el bañador y tuvo que apretárselo. Le estaba un poco grande, y se preguntó si era posible que hubiera perdido peso en una tarde. Tenía frío, estaba cansado, y la desnudez de los Halloran y el agua oscura de su piscina lo habían deprimido. Aquella travesía era demasiado para sus fuerzas, pero ¿cómo podía haberlo previsto mientras se deslizaba aquella mañana por el pasamanos de la escalera o estaba sentado al sol en casa de los Westerhazy? Los brazos no le respondían. Las piernas parecían de goma y le dolían las articulaciones. Lo peor de todo era el frío en los huesos y la sensación de que nunca volvería a entrar en calor. Caían hojas de los árboles y el viento le trajo olor a humo. ¿Quién podía estar quemando hojarasca en aquella época del año?
Necesitaba un trago. El whisky lo calentaría, le levantaría el ánimo, lo sostendría hasta el final de su viaje, renovaría su convicción de que atravesar a nado aquella zona era un proyecto original que exigía valor. Los nadadores que recorren grandes distancias toman coñac. Necesitaba un estimulante. Cruzó la zona de césped delante de la casa de los Halloran, y siguió andando hasta el pabellón que habían construido para Helen, su única hija, y para su marido, Eric Sachs. Ned encontró a los Sachs en su piscina, que era bastante pequeña.
—¡Neddy!—exclamó Helen—. ¿Has almorzado en casa de mi madre?
—No exactamente —dijo Ned—. He entrado un momento a saludar a tus padres. —No parecía que hiciese falta dar más explicaciones—. Siento mucho presentarme así de sorpresa, pero me ha dado un escalofrío de pronto y me preguntaba si podríais ofrecerme una copa.
—Me encantaría hacerlo—dijo Helen—, pero no tenemos nada para beber desde la operación de Eric. Y de eso hace ya tres años.
¿Estaba perdiendo la memoria, o era acaso que su capacidad para ignorar acontecimientos penosos le había permitido olvidarse de la venta de su casa, de las dificultades de sus hijas y de la enfermedad de su amigo Eric? La mirada de Ned se desplazó del rostro de Eric a su vientre, donde vio tres cicatrices antiguas, más blancas que el resto de la piel, dos de ellas de treinta centímetros de largo por lo menos. El ombligo había desaparecido, y Ned pensó en el desconcierto de una mano inquisitiva que, al buscar en la cama a las tres de la mañana los atributos masculinos, se encontrara con un vientre sin ombligo, sin vínculo con el pasado, sin continuidad en la sucesión natural de los seres.
—Estoy segura de que encontrarás algo de beber en casa de los Biswanger —dijo Helen—. Dan una fiesta por todo lo alto. Se oye desde aquí. ¡Escucha!
Helen alzó la cabeza, y desde el otro lado de la carretera, desde el otro lado de los jardines, de los bosques, de los campos, Ned oyó de nuevo el ruido, lleno de resonancias, de las voces cerca del agua.
—Bueno, voy a darme un remojón —dijo Ned, notando que carecía aún de libertad de elección sobre su manera de viajar. Se tiró de cabeza al agua fría y faltándole el aliento, casi a punto de ahogarse, cruzó la piscina de un extremo a otro—. Lucinda y yo tenemos muchas ganas de veros —dijo vuelto de espaldas, con el cuerpo orientado ya hacia la casa de los Biswanger—. Sentimos mucho que haya pasado tanto tiempo sin vernos, y os llamaremos cualquier día de estos.
Ned tuvo que cruzar algunos campos hasta la casa de los Biswanger y los sonidos festivos que salían de ella. Sería un honor para los dueños ofrecerle una copa, se sentirían felices de darle de beber. Los Biswanger invitaban a cenar —a Lucinda y a él— cuatro veces al año con seis semanas de anticipación. Ellos nunca aceptaban, pero los Biswanger continuaban enviando invitaciones como si fueran incapaces de comprender las rígidas y antidemocráticas normas de la sociedad en la que vivían. Pertenecían a ese tipo de personas que hablan de precios durante los cócteles, que se hacen confidencias sobre inversiones bursátiles durante la cena y que después cuentan chistes verdes cuando están presentes las señoras. No pertenecían al grupo de amistades de Neddy; ni siquiera figuraban en la lista de personas a las que Lucinda enviaba felicitaciones de Navidad. Se dirigió hacia la piscina con sentimientos a mitad de camino entre la conciencia de su superioridad y el deseo de mostrarse amable, y también con algún desasosiego porque parecía que estaba oscureciendo pese a que aquellos eran los días más largos del año. La fiesta era ruidosa y había mucha gente. Grace Biswanger pertenecía al tipo de anfitriona que invitaba al óptico, al veterinario, al corredor de fincas y al dentista. No había nadie nadando en la piscina, y el crepúsculo, al reflejarse en el agua, despedía un brillo invernal. Ned se dirigió hacia el bar. Cuando Grace Biswanger lo vio, avanzó hacia él, pero no con gesto afectuoso, como él había esperado, sino de la forma más hostil imaginable.
—Vaya, en esta fiesta hay de todo —comenzó alzando mucho la voz—, incluso personas que se cuelan.
Grace no estaba en condiciones de hacerle un feo social, no tenía ni la más remota posibilidad, de manera que Ned no se echó atrás.
—En mi calidad de gorrón —preguntó cortésmente—, ¿tengo derecho a tomar una copa?
—Haga lo que guste —dijo ella—. No parece que las invitaciones signifiquen mucho para usted.
Le dio la espalda y se reunió con otros invitados. Ned se acercó al bar y pidió un whisky. El barman se lo sirvió, pero de forma descortés. El mundo de Ned era un mundo en el que los camareros estaban al tanto de los matices sociales, y verse desairado por un barman a media jornada significaba haber perdido puntos en la escala social. O quizá aquel hombre era novato y le faltaba información. Enseguida oyó cómo Grace decía a su espalda:
—Se arruinaron de la noche a la mañana, no les quedó más que su sueldo, y él apareció borracho un domingo y nos pidió que le prestáramos cinco mil dólares...
Siempre hablando de dinero. Aquello era peor que llevarse el cuchillo a la boca. Ned se zambulló en la piscina, hizo un largo y se marchó.
La siguiente piscina de la lista, la antepenúltima, pertenecía a su antigua amente, Shirley Adams. Si había sufrido alguna herida en casa de los Biswanger, aquel era el lugar ideal para curarla. El amor —los violentos juegos sexuales, para ser más exactos— era el supremo elixir, el remedio contra todos los males, la píldora mágica capaz de rejuvenecerlo y de devolverle la alegría de vivir. Habían tenido una aventura la semana pasada, o el mes último, o el año anterior. No se acordaba. Pero había sido él quien había decidido acabar, y eso lo colocaba en una situación privilegiada, de manera que cruzó la puerta de la valla que rodeaba la piscina de Shirley repleto de confianza en sí mismo. En cierta forma, era como si la piscina fuese suya, porque la persona amada, especialmente si se trata de un amor ilícito, goza de la posesión de la amante con una plenitud desconocida en el sagrado vínculo del matrimonio. Shirley estaba allí, con sus cabellos color de bronce, pero su figura, al borde del agua de color azul intenso, iluminada por la luz eléctrica, no despertó en él ninguna emoción profunda. No había sido más que una aventurilla, pensó, aunque Shirley había llorado cuando él decidió romper. Pareció turbada al verlo, y Ned se preguntó si se sentiría aún herida. ¿Acaso iba, Dios no lo quisiera, a echarse a llorar de nuevo?
—¿Qué quieres? —le preguntó ella.
—Estoy nadando a través del condado.
—¡Santo cielo! ¿Te comportarás alguna vez como una persona adulta?
—¿Se puede saber qué te pasa?
—Si has venido buscando dinero —dijo ella—, no voy a darte ni un centavo.
—Puedes darme algo de beber.
—Puedo, pero no quiero. No estoy sola.
—Bueno, me marcho enseguida.
Ned se tiró al agua e hizo un largo, pero cuando intentó alzarse hasta el borde para salir de la piscina, descubrió que sus brazos y sus hombros no tenían fuerza; llegó como pudo a la escalerilla y salió del agua. Al mirar por encima del hombro, vio a un hombre joven en los vestuarios iluminados. Al cruzar el césped —ya se había hecho completamente de noche— le llegó un aroma de crisantemos o de caléndulas, decididamente otoñal, y tan intenso como el olor a gasolina. Levantó la vista y comprobó que habían salido las estrellas, pero ¿por qué tenía la impresión de ver Andrómeda, Cefeo y Casiopea? ¿Qué se había hecho de las constelaciones de pleno verano? Ned se echó a llorar.
Era probablemente la primera vez que lloraba en toda su vida de adulto, y desde luego la primera vez en su vida que se sentía tan desdichado, con tanto frío, tan cansado y tan desconcertado. No entendía los malos modos del barman ni el mal humor de una amante que se había arrastrado hasta él de rodillas y le había mojado el pantalón con sus lágrimas. Había nadado demasiado, había pasado demasiado tiempo bajo el agua, y tenía irritadas la nariz y la garganta. Necesitaba una copa, necesitaba compañía y ponerse ropa limpia y seca, y aunque podría haberse encaminado directamente hacia su casa por la carretera, se fue a la piscina de los Gilmartin. Allí, por primera vez en su vida, no se tiró, sino que descendió los escalones hasta el agua helada y nadó dando unas renqueantes brazadas de costado que quizá había aprendido en su adolescencia. Camino de casa de los Clyde, se tambaleó a causa del cansancio y, una vez en la piscina, tuvo que detenerse una y otra vez mientras nadaba para sujetarse con la mano en el borde y descansar. Trepó por la escalerilla y se preguntó si le quedaban fuerzas para llegar a casa. Había cumplido su deseo, había nadado a través del condado, pero estaba tan embotado por la fatiga que su triunfo carecía de sentido. Encorvado, agarrándose a los pilares de la entrada en busca de apoyo, Ned torció por el sendero de grava de su propia casa.
Todo estaba a oscuras. ¿Era tan tarde que ya se habían ido a la cama? ¿Se habría quedado su mujer a cenar en casa de los Westerhazy? ¿Habrían ido las chicas a reunirse con ella o se habrían marchado a cualquier otro sitio? ¿No se habían puesto previamente de acuerdo, como solían hacer los domingos, para rechazar las invitaciones y quedarse en casa? Ned intentó abrir las puertas del garaje para ver qué coches había dentro, pero la puerta estaba cerrada con llave y se le mancharon las manos de orín. Al acercarse más a la casa vio que la violencia de la tormenta había separado de la pared una de las tuberías de desagüe para la lluvia. Ahora colgaba por encima de la entrada principal como una varilla de paraguas, pero no costaría arreglarla por la mañana. La puerta de la casa también estaba cerrada con llave, y Ned pensó que habría sido una ocurrencia de la estúpida de la cocinera o de la estúpida de la doncella, pero enseguida recordó que desde hacía ya algún tiempo no habían vuelto a tener ni cocinera ni doncella. Gritó, golpeó la puerta, intentó forzarla golpeándola con el hombro; después, al mirar a través de las ventanas, se dio cuenta de que la casa estaba vacía.
(John Cheever, Cuentos, Random House, 2018. Trad. de José Luis López Muñoz y Jaime Zulaika Goicoechea)
 |
| John Cheever (La Tercera) |
John Cheever (Quincy, Massachusett, 1912-Ossining, Nueva York, 1982) fue un cuentista y novelista estadounidense cuya obra describe las vida, las costumbres y la moral de la clase media suburbana de Estados Unidos. Ha sido llamado "el Chejov de los suburbios" por su habilidad para capturar el drama de la vida de sus personajes al revelar el trasfondo de sucesos aparentemente insignificantes.
Con apenas veinte años comenzó a publicar relatos en The New Yorker, con un éxito inmediato, y fueron recogidos después en varios volúmenes: Cómo viven algunas personas (1943), La monstruosa radio (1954), El ladrón de Shady Hill (1958), El brigadier (1964) y El mundo de las manzanas (1973). La edición completa, titulada Relatos de John Cheever (1978) le hizo merecedor del Premio Pulitzer de Literatura en 1979. Es autor, además, de una sólida obra novelística que se inicia con La crónica de los Wapshot (National Book Award, 1958), a la que siguieron El escándalo de los Wapshot (1964), Bullet Park (1969), Falconer (1977) y ¡Oh, esto parece el paraíso! (1982). Sus Diarios y Cartas forman parte también de una obra que le valió la Medalla Nacional de Literatura en 1982.
Sus cuentos son el testimonio literario de la clase media norteamericana de los años cincuenta y sesenta, como leemos en la contraportada de la edición de sus Cuentos, a cargo de Random House, donde se añade:
"[Cheever] fue el gran cronista de ese territorio casi mitológico de las zonas residenciales a las afueras de las grandes ciudades, con sus fiestas de cóctel y piscina, sus despertares de periódico en la puerta, sombrero, maletín y beso a los niños, tardes con cuartetos de Benny Goodman en la radio y noches enteras anhelando una vida distinta. Cheever convirtió con maestría ese espejismo de éxito y felicidad en el escenario de glorias y penas de familias que, entre la frustración, el deseo y el tedio, conforman un retrato incomparable del alma humana que transciende cualquier época o país".
"El nadador" (The Swimmer) fue publicado en The New Yorker el 18 de julio de 1964 y recogido en The Brigadier and the Golt Widow (1964). Cuatro años después fue llevado a la pantalla por Frank Perry, con Burt Lancaster en el papel de Ned Merrill. Se trata de uno de los cuentos más conocidos y celebrados del autor, que narra la aceptación gradual de un hombre de mediana edad de una verdad que ha tratado de evitar, que su vida está en ruinas.