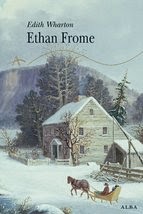Grupo de
lectura I "Leer juntos Hoy" del IES “Goya”
Grupo de
lectura I "Leer juntos Hoy" del IES “Goya”Sesión del 21 de marzo de 2016
Obra comentada: Las hermanas Bunner, Contraseña, 2011
Autora: Edith Wharton
Traducción de Ismael Attrache
Prólogo de Soledad Puértolas
Ilustración de la cubierta de Elisa Arguilé
Edith Wharton, escritora americana nacida en 1862 en una
familia de la alta burguesía de Nueva York y fallecida en 1937 en Francia.
Indispensable de la literatura americana y mundial. Escribió en francés e
inglés y ganó el premio Pulitzer en 1920 por La edad de la inocencia, y
en 1923 fue nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Yale.
 Acercó la novela costumbrista europea a la literatura americana.
Muy crítica con las condiciones sociales y económicas y el confinamiento de la mujer. Mantuvo una estrecha relación de
amistad con Henry James y, aunque fue su maestro, su estilo es diferente por
ser más realista e irónica con la alta sociedad de la preguerra en NY. Henry
James le aconsejaba escribir de lo que sabía, es decir, de su ambiente y de
otra de sus pasiones, la decoración y la arquitectura. En sus novelas trasmite
sus experiencias y desdichas personales. Tenía la sensación de no pertenencia, como
alguno de sus personajes, al estar a la vez en la frívola sociedad neoyorkina y
en el ambiente intelectual.
Acercó la novela costumbrista europea a la literatura americana.
Muy crítica con las condiciones sociales y económicas y el confinamiento de la mujer. Mantuvo una estrecha relación de
amistad con Henry James y, aunque fue su maestro, su estilo es diferente por
ser más realista e irónica con la alta sociedad de la preguerra en NY. Henry
James le aconsejaba escribir de lo que sabía, es decir, de su ambiente y de
otra de sus pasiones, la decoración y la arquitectura. En sus novelas trasmite
sus experiencias y desdichas personales. Tenía la sensación de no pertenencia, como
alguno de sus personajes, al estar a la vez en la frívola sociedad neoyorkina y
en el ambiente intelectual. No obstante, la novela que nos ocupa, Las hermanas Bunner, se aleja de ese ambiente y muestra la gran capacidad de comprender y trasladar al lector la vida de dos hermanas solteras que regentan una modesta mercería en un anodino barrio de NY. La “dama de las mangas abullonadas” que visitaba en alguna ocasión esa tienda podría ser la propia Edith.
La descripción eficaz y la concisión y economía en el
lenguaje no merman la captación de ese ambiente. Vamos conociendo a Ann Eliza y
a Evelina por una vida austera y sin alicientes, inmersas en la resignación, la
penuria y la soledad. Estrechamente unidas en una simbiosis que solo se romperá
con la entrada de un pobre hombre gris, un alemán de profesión relojero, el
señor Ramy.
Para ellas, es la última oportunidad para dejar la soltería.
Ann Eliza, la mayor, cede con gran sacrificio ese privilegio a su hermana. Al
hombre, cualquiera de ellas le va bien, necesita una mujer que sea trabajadora,
no le duela la cabeza y limpie. Aunque el lector actual pueda darse cuenta de
esa actitud de aprovechamiento y mentira, ellas son incapaces de verlo. Las
mujeres solo se realizan si las elige un hombre.
El narrador es externo pero su palabra se alimenta
continuamente de los pensamientos y sentimientos de Ann Eliza, es un narrador
omnisciente limitado.
En la novela hay otros personajes, secundarios, como las
vecinas con las cuales mantienen una
relación de apoyo mutuo y la señora Hochmüler, amiga del relojero, de la
que poco se sabe y desagrada a Ann Eliza.
La novela está dividida en dos partes de similar amplitud
pero, si nos fijamos en el tiempo transcurrido, la primera parte comienza en el
invierno y concluye en primavera; aproximadamente en seis meses presenta el
ambiente y los personajes con precisión y utiliza la metonimia en algunas
ocasiones: para transmitir las emociones se sirve de los objetos que lleva Ann
Eliza.
Hay algunos objetos que pueden considerarse simbólicos como
el reloj (la precisión) o el grabado que decora la habitación de una imagen de
“Doncella atada a la roca”, que podría corresponder a un grabado de Gustav
Doré, haciendo referencia al mito de Andrómeda que espera al hombre para ser
salvada.
En una de las visitas, Ramy elige un libro de Longfellow
y lee el poema “La doncellez”:
una doncella al borde de la madurez tiene
dudas sobre el goce de la vida debida a una falsa idea del
deber.
Al final de la primavera ya se han hecho las sucesivas
declaraciones de amor y Evelina está prometida
al señor Ramy.
En la segunda parte todo ocurre de forma rápida y
precipitada. La boda urgente, el traslado del matrimonio a San Luis y la
petición de dinero para todo ello. A nada se opone Ann Eliza por la felicidad
de su hermana. Son meses de adaptación a la nueva situación y hay referencias
simbólicas al Dolor y la Soledad. Llegan cartas de Evelina que su hermana
considera de retórica elocuencia en la
que apenas se pueden entrever los detalles de su vida. Las cartas se van
distanciando. Ha pasado un año desde la boda y en primavera (referencia a
flores naturales) nada sabe de su hermana. Intenta localizarla y descubre el
secreto del esposo, es toxicómano desde hace años. Nadie conoce el paradero de
ambos. La pobreza y la tristeza van en aumento durante otro año. Al fin en
primavera aparece su hermana en casa, enferma y andrajosa.
Lo que sigue es lo esperado en una novela del siglo XIX.
Evelina cuenta las desdichas que le ha proporcionado su marido y fallece al
poco tiempo. Ann Eliza, sin recursos para mantener la tienda, tiene que
abandonarla y se ve en la calle buscando trabajo.
En esta novela se sugieren varios problemas universales:
- La situación de desigualdad de las mujeres.
- El sacrificio que se realiza en aras de un deber mal entendido.
- La dependencia entre personas a las que une un vínculo sentimental.
- La falta de claridad para ver los vicios de quien engaña debido a nuestra propia debilidad.
- El sacrificio que se realiza en aras de un deber mal entendido.
- La dependencia entre personas a las que une un vínculo sentimental.
- La falta de claridad para ver los vicios de quien engaña debido a nuestra propia debilidad.
La forma narrativa y la estructura de la trama son las claves
de esta buena novela.
Finalmente, quisiera nombrar otras obras de la autora, además de la más conocida La edad de la inocencia, llevada al cine por Martin Scorsese. Escribir ficción es un ensayo muy recomendable para entender la técnica narrativa. Y, por otra parte, el relato corto, Xingú, ambientado en la clase social de Edith Warthon, cuyas protagonistas son ridiculizadas con afilada ironía, tratamiento que contrasta con el que da a las mujeres de nuestra novela.
 |
|
Sara
Morante. Ilustración para Xingú,
ed. Contraseña, 2011
|
Victoria Aragüés
Nuestra contertulia Inmaculada Martín nos regala esta preciosa acuarela para ilustrar nuestras charlas