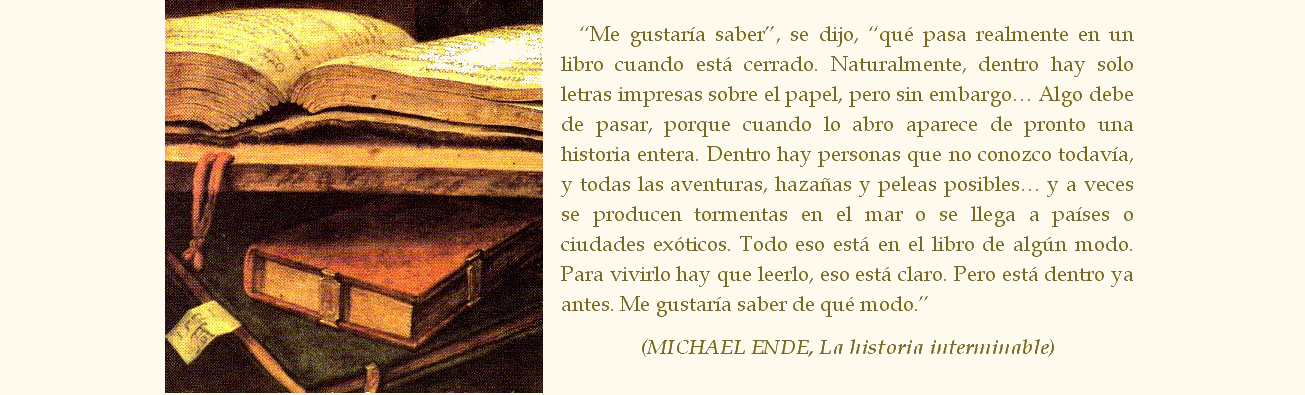Un pacto con el diablo
Aunque me di prisa y llegué al cine corriendo, la película había comenzado. En el salón oscuro traté de encontrar un sitio. Quedé junto a un hombre de aspecto distinguido.
—Perdone usted —le dije—, ¿no podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla?
—Sí. Daniel Brown, a quien ve usted allí, ha hecho un pacto con el diablo.
—Gracias. Ahora quiero saber las condiciones del pacto: ¿podría explicármelas?
—Con mucho gusto. El diablo se compromete a proporcionar la riqueza a Daniel Brown durante siete años. Naturalmente, a cambio de su alma.
—¿Siete nomás?
—El contrato puede renovarse. No hace mucho, Daniel Brown lo firmó con un poco de sangre.
Yo podía completar con estos datos el argumento de la película. Eran suficientes, pero quise saber algo más. El complaciente desconocido parecía ser hombre de criterio. En tanto que Daniel Brown se embolsaba una buena cantidad de monedas de oro, pregunté:
—En su concepto, ¿quién de los dos se ha comprometido más?
—El diablo.
—¿Cómo es eso? —repliqué sorprendido.
—El alma de Daniel Brown, créame usted, no valía gran cosa en el momento en que la cedió.
—Entonces el diablo...
—Va a salir muy perjudicado en el negocio, porque Daniel se manifiesta muy deseoso de dinero, mírelo usted.
Efectivamente, Brown gastaba el dinero a puñados. Su alma de campesino se desquiciaba. Con ojos de reproche, mi vecino añadió:
—Ya llegarás al séptimo año, ya.
Tuve un estremecimiento. Daniel Brown me inspiraba simpatía. No pude menos de preguntar:
—Usted, perdóneme, ¿no se ha encontrado pobre alguna vez?
El perfil de mi vecino, esfumado en la oscuridad, sonrió débilmente. Apartó los ojos de la pantalla donde ya Daniel Brown empezaba a sentir remordimientos y dijo sin mirarme:
—Ignoro en qué consiste la pobreza, ¿sabe usted?
—Siendo así...
—En cambio, sé muy bien lo que puede hacerse en siete años de riqueza.
Hice un esfuerzo por comprender lo que serían esos años, y vi la imagen de Paulina, sonriente, con un traje nuevo y rodeada de cosas hermosas. Esta imagen dio origen a otros pensamientos:
—Usted acaba de decirme que el alma de Daniel Brown no valía nada: ¿cómo, pues, el diablo le ha dado tanto?
—El alma de ese pobre muchacho puede mejorar, los remordimientos pueden hacerla crecer —contestó filosóficamente mi vecino, agregando luego con malicia—: entonces el diablo no habrá perdido su tiempo.
—¿Y si Daniel se arrepiente?...
Mi interlocutor pareció disgustado por la piedad que yo manifestaba. Hizo un movimiento como para hablar, pero solamente salió de su boca un pequeño sonido gutural. Yo insistí:
—Porque Daniel Brown podría arrepentirse, y entonces...
—No sería la primera vez que al diablo le salieran mal estas cosas. Algunos se le han ido ya de las manos a pesar del contrato.
—Realmente es muy poco honrado —dije, sin darme cuenta.
—¿Qué dice usted?
—Si el diablo cumple, con mayor razón debe el hombre cumplir —añadí como para explicarme.
—Por ejemplo... —y mi vecino hizo una pausa llena de interés.
—Aquí está Daniel Brown —contesté—. Adora a su mujer. Mire usted la casa que le compró. Por amor ha dado su alma y debe cumplir.
A mi compañero le desconcertaron mucho estas razones.
—Perdóneme —dijo—, hace un instante, usted estaba de parte de Daniel.
—Y sigo de su parte. Pero debe cumplir.
—Usted, ¿cumpliría?
No pude responder. En la pantalla, Daniel Brown se hallaba sombrío. La opulencia no bastaba para hacerle olvidar su vida sencilla de campesino. Su casa era grande y lujosa, pero extrañamente triste. A su mujer le sentaban mal las galas y las alhajas. ¡Parecía tan cambiada!
Los años transcurrían veloces y las monedas saltaban rápidas de las manos de Daniel, como antaño la semilla. Pero tras él, en lugar de plantas, crecían tristezas, remordimientos.
Hice un esfuerzo y dije:
—Daniel debe cumplir. Yo también cumpliría. Nada existe peor que la pobreza. Se ha sacrificado por su mujer, lo demás no importa.
—Dice usted bien. Usted comprende porque también tiene mujer, ¿no es cierto?
—Daría cualquier cosa porque nada le faltase a Paulina.
—¿Su alma?
Hablábamos en voz baja. Sin embargo, las personas que nos rodeaban parecían molestas. Varias veces nos habían pedido que calláramos. Mi amigo, que parecía vivamente interesado en la conversación, me dijo:
—¿No quiere usted que salgamos a uno de los pasillos? Podremos ver más tarde la película.
No pude rehusar y salimos. Miré por última vez la pantalla: Daniel Brown confesaba llorando a su mujer el pacto que había hecho con el diablo.
Yo seguía pensando en Paulina, en la desesperante estrechez en la que vivíamos, en la pobreza que ella soportaba dulcemente y que me hacía sufrir mucho más. Decididamente, no comprendía yo a Daniel Brown, que lloraba con los bolsillos repletos.
—Usted, ¿es pobre?
Habíamos atravesado el salón y entrábamos en un angosto pasillo, oscuro y con un leve olor de humedad. Al trasponer la cortina gastada, mi acompañante volvió a preguntarme:
—Usted, ¿es muy pobre?
—En este día —le contesté—, las entradas al cine cuestan más baratas que de ordinario y, sin embargo, si supiera usted qué lucha para decidirme a gastar ese dinero. Paulina se ha empeñado en que viniera; precisamente por discutir con ella llegué tarde al cine.
—Entonces, un hombre que resuelve sus problemas tal como lo hizo Daniel, ¿qué concepto le merece?
—Es cosa de pensarlo. Mis asuntos marchan muy mal. Las personas ya no se cuidan de vestirse. Van de cualquier modo. Reparan sus trajes, los limpian, los arreglan una y otra vez. Paulina misma sabe entenderse muy bien. Hace combinaciones y añadidos, se improvisa trajes; lo cierto es que desde hace mucho tiempo no tiene un vestido nuevo.
—Le prometo hacerme su cliente —dijo mi interlocutor, compadecido—; en esta semana le encargaré un par de trajes.
—Gracias. Tenía razón Paulina al pedirme que viniera al cine; cuando sepa esto va a ponerse contenta.
—Podría hacer algo más por usted —añadió el nuevo cliente—; por ejemplo, me gustaría proponerle un negocio, hacerle una compra...
—Perdón —contesté con rapidez—, no tenemos ya nada para vender: lo último, unos aretes de Paulina...
—Piense usted bien, hay algo que quizás olvida...
Hice como que meditaba un poco. Hice una pausa que mi benefactor interrumpió con voz extraña:
—Reflexione. Mire, allí tiene usted a Daniel Brown. Poco antes de que usted llegara, no tenía nada para vender, y, sin embargo...
Noté, de pronto, que el rostro de aquel hombre se hacía más agudo. La luz roja de un letrero puesto en la pared daba a sus ojos un fulgor extraño, como fuego. Él advirtió mi turbación y dijo con voz clara y distinta:
—A estas alturas, señor mío, resulta por demás una presentación. Estoy completamente a sus órdenes.
Hice instintivamente la señal de la cruz con mi mano derecha, pero sin sacarla del bolsillo. Esto pareció quitar al signo su virtud, porque el diablo, componiendo el nudo de su corbata, dijo con toda calma:
—Aquí, en la cartera, llevo un documento que...
Yo estaba perplejo. Volvía a ver a Paulina de pie en el umbral de la casa, con su traje gracioso y desteñido, en la actitud en que se hallaba cuando salí: el rostro inclinado y sonriente, las manos ocultas en los pequeños bolsillos de su delantal. Pensé que nuestra fortuna estaba en mis manos. Esta noche apenas si teníamos algo para comer. Mañana habría manjares sobre la mesa. Y también vestidos y joyas, y una casa grande y hermosa. ¿El alma?
Mientras me hallaba sumido en tales pensamientos, el diablo había sacado un pliego crujiente y en una de sus manos brillaba una aguja.
"Daría cualquier cosa porque nada te faltara." Esto le había dicho yo muchas veces a mi mujer. Cualquier cosa. ¿El alma? Ahora estaba frente a mí el que podía hacer efectivas mis palabras. Paeo yo seguía meditando. Dudaba. Sentía una especie de vértigo, Bruscamente, me decidí:
—Trato hecho. Sólo pongo una condición.
El diablo, que ya trataba de pinchar mi brazo con su aguja, pareció desconcertado:
—¿Qué condición?
—Me gustaría ver el final de la película —contesté.
—¡Pero qué le importa a usted lo que ocurra a ese imbécil de Daniel Brown! Además, eso es un cuento. Déjelo usted y firme, el documento está en regla, sólo hace falta su firma, aquí sobre esta raya.
La voz del diablo era insinuante, ladina, como un sonido de monedas de oro. Añadió:
—Si usted gusta, puedo hacerle ahora mismo un anticipo.
Parecía un comerciante astuto. Yo repuse con energía:
—Necesito ver el final de la película. Después firmaré.
—¿Me da usted su palabra?
—Sí.
Entramos de nuevo en el salón. Yo no veía en absoluto, pero mi guía supo hallar fácilmente dos asientos.
En la pantalla, es decir, en la vida de Daniel Brown, se había operado un cambio sorprendente, debido a no sé qué misteriosas circunstancias.
Una casa campesina, destartalada y pobre. La mujer de Brown estaba junto al fuego, preparando la comida. Era el crepúsculo y Daniel volvía del campo con la azada al hombro. Sudoroso, fatigado, con su burdo traje lleno de polvo, parecía, sin embargo, dichoso.
Apoyado en la azada, permaneció junto a la puerta. Su mujer se le acercó sonriendo. Los dos contemplaron el día que se acababa dulcemente, prometiendo la paz y el descanso de la noche. Daniel miró con ternura a su esposa, y recorriendo luego con los ojos la limpia pobreza de la casa, preguntó:
—Pero, ¿no echas tú de menos nuestra pasada riqueza? ¿Es que no te hacen falta todas las cosas que teníamos?
La mujer respondió lentamente:
—Tu alma vale más que todo eso, Daniel...
El rostro del campesino se fue iluminando, su sonrisa parecía extenderse, llenar toda la casa, salir del paisaje. Una música surgió de esa sonrisa y parecía disolver poco a poco las imágenes. Entonces, de la casa dichosa y pobre de Daniel Brown brotaron tres letras blancas que fueron creciendo, creciendo, hasta llenar toda la pantalla.
Sin saber cómo, me hallé de pronto en medio del tumulto que salía de la sala, empujando, atropellando, abriéndome paso con violencia. Alguien me cogió de un brazo y trató de sujetarme. Con gran energía me solté, y pronto salí a la calle.
Era de noche. Me puse a caminar deprisa, cada vez más deprisa, hasta que acabé por echar a correr. No volví la cabeza ni me detuve hasta que llegué a mi casa. Entré lo más tranquilamente que pude y cerré la puerta con cuidado.
Paulina me esperaba.
Echándome los brazos al cuello, me dijo:
—Pareces agitado.
—No, nada, es que...
—¿No te ha gustado la película?
—Sí, pero...
Yo me hallaba turbado. Me llevé las manos a los ojos. Paulina se quedó mirándome, y luego, sin poderse contener, comenzó a reír, a reír alegremente de mí, que deslumbrado y confuso me había quedado sin saber qué decir. En medio de su risa, exclamó con festivo reproche:
—¿Es posible que te hayas dormido?
Estas palabras me tranquilizaron. Me señalaron un rumbo. Como avergonzado, contesté:
—Es verdad, me he dormido.
Y luego, en son de disculpa, añadí:
—Tuve un sueño, y voy a contártelo.
Cuando acabé mi relato, Paulina me dijo que era la mejor película que yo podía haberle contado. Parecía contenta y se rió mucho.
Sin embargo, cuando yo me acostaba pude ver cómo ella, sigilosamente, trazaba con un poco de ceniza la señal de la cruz sobre el umbral de nuestra casa.
(Juan José Arreola, Confabulario,1952)
 |
| Juan José Arreola.(lavozdemichoacan.com.mx) |
Juan José Arreola Zúñiga (Zapotlán el Grande —hoy Ciudad Guzmán—, Jalisco, 1918-Guadalajara, Jalisco, 2001), narrador, ensayista y académico mexicano, es una de las figuras más prestigiosas de la narrativa mexicana del siglo xx.
Cuarto de catorce hermanos, nació el año en que Washington promovió una intervención militar en México, mientras Emiliano Zapata y Pancho Villa se unían contra el presidente Venustiano Carranza. Fue un escritor autodidacta, que no concluyó la primaria debido al caos originado por la Revolución Cristera y ejerció los oficios más variados. Realizó una importante labor como promotor cultural dirigiendo revistas, colecciones de libros y talleres de creación literaria tan reconocidos como 'Mester', que lo convirtieron en maestro de toda una generación de escritores. Trabajó en televisión, también como actor y director teatral, y en 1948 fue corrector en la editorial Fondo de Cultura Económica, y obtuvo una beca en El Colegio de México.
Está considerado como uno de los renovadores del cuento hispanoamericano. Su obra narrativa se caracteriza por un estilo muy depurado, una estructuración fragmentaria y abierta y un ingenioso empleo del humor, la ironía y la fantasía. Entre 1939 y 1940 escribió sus primeras obras teatrales. Se dio a conocer como narrador con el libro de relatos Varia invención (1949), pero la fama y el reconocimiento le llegaron con Confabulario (1952), título canónico de ficción no realista publicado un año antes de la aparición de El llano en llamas, de Juan Rulfo. El libro, galardonado con el Premio Jalisco de Literatura, se reeditó varias veces y, posteriormente, revisado y aumentado, recopilando su obra entre 1941 y 1961 bajo el título de Confabulario total (1962). En 1954 publicó la pieza teatral en un acto La hora de todos, por la que recibió el Premio Festival Dramático del INBA 1955. A estas seguirán Bestiario (1958), La feria (1963), su única novela, Premio Xavier Villaurrutia, y la colección de cuentos Palíndroma (1971). En 1980 reunió toda su producción en Confabulario personal. Recibió, entre otros importantes galardones, el Premio Nacional en Letras en 1979, el Premio Juan Rulfo en 1992, el Alfonso Reyes (1995) y el Ramón López Velarde (1998).
En 1976 la pianista y poeta mexicana Tita Valencia declaró que una de sus obras más populares, Minitauromaquia, reflejaba la violencia de género vivida con Arreola en los años 60. En 2019, en una entrevista publicada en el diario Excelsior, la escritora Elena Poniatowska reveló que en 1954, cuando tenía 22 años, fue violada por Juan José Arreola, veinte años mayor que ella, durante una de las frecuentes visitas que realizaba a casa del escritor, de quien era alumna. Según la autora, su primer hijo fue fruto de esa violación. Poniatowska había contado parte de esta historia en su novela El amante polaco (2019), sin descubrir el nombre del autor, reflejado en el personaje del Maestro. La familia del escritor ha tratado de desmentir estas acusaciones haciendo pública parte de la correspondencia de Arreola con las dos escritoras.
Agradecemos a Carlos San Miguel que haya compartido con los lectores el enlace para escuchar este cuento:
AQUÍ (min. 32 aprox.).
[Imagen inicial: es.vecteezy.com]